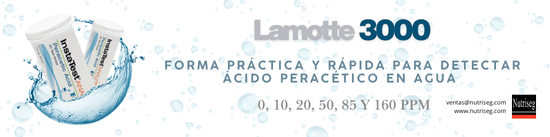El ascenso de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México ha desencadenado una fricción inevitable entre la gestión técnica y el purismo ideológico. Este fenómeno, lejos de ser una anomalía, responde a la «trampa del éxito» descrita por Steven Levitsky: cuando un movimiento de lucha alcanza la cúspide del Estado, su identidad original se ve asediada por la necesidad de transformarse en una maquinaria administrativa eficiente. En este escenario, las facciones más radicalizadas de Morena perciben cualquier ajuste institucional no como una evolución necesaria, sino como una traición deliberada a los feudos ideológicos establecidos durante el obradorismo.
La reciente salida de figuras como Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública simboliza este punto de ruptura. Para el ala más doctrinaria, estas remociones representan una «cacería» interna; para la presidencia, son pasos indispensables hacia una gobernanza que prioriza resultados sobre retórica. Aquí emerge la contradicción central: el partido necesita la mística revolucionaria para movilizar a su base, pero requiere de cuadros técnicos y pragmáticos para ejercer el poder sin colapsar las instituciones.
Desde una mirada sociológica, Sheinbaum no parece estar actuando bajo coacción, sino ejecutando una estrategia de consolidación de autoridad propia. Al desmantelar las estructuras de poder de los grupos más ideologizados, la presidenta busca transitar del liderazgo carismático y heredado hacia una dominación legal-racional. Sin embargo, este movimiento es arriesgado. La politología advierte que cuando los partidos pierden su «alma» en favor de la burocracia, se vuelven vulnerables a la desafección de sus militantes más comprometidos, quienes terminan utilizando la ideología original como un escudo para proteger intereses que ya no son colectivos, sino personales.
La verdadera interrogante es si esta verticalidad institucional fortalecerá al Movimiento o si, por el contrario, creará un vacío de identidad que otras facciones intentarán llenar con una polarización interna aún más agresiva. La transición de un movimiento de protesta a un partido de gobierno siempre exige el sacrificio de la pureza en el altar de la eficacia. La gestión de Sheinbaum se encuentra en esa línea de fuego: debe decidir si ser la guardiana de una herencia o la arquitecta de una nueva etapa donde el poder no se comparte con sombras del pasado, sino que se ejerce con la frialdad de la técnica. La política, al final del día, es el arte de administrar tensiones, y en este nuevo sexenio, la tensión entre el dogma y el decreto definirá la estabilidad del sistema político mexicano.