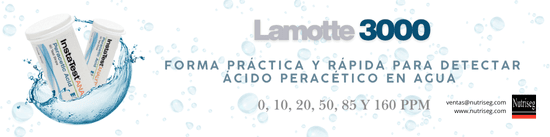La acumulación de fortuna personal por parte de individuos que ocupan cargos de elección o puestos de gobierno es un tema que, de manera recurrente, genera un intenso debate público y profundas interrogantes éticas. En el corazón de esta discusión yace la distinción fundamental entre el enriquecimiento legítimo, derivado de salarios y actividades lícitas, y el enriquecimiento ilícito, producto del abuso de poder y la corrupción.
En principio, no existe una objeción inherente a que un servidor público posea o incremente su patrimonio. Los cargos políticos y de gobierno, al igual que cualquier otra profesión, conllevan una remuneración que permite a los individuos vivir dignamente y, en algunos casos, generar ahorros o inversiones legítimas. El problema surge cuando la fortuna de un funcionario público experimenta un crecimiento desproporcionado e inexplicable en relación con sus ingresos declarados y sus actividades profesionales conocidas, lo que a menudo se enmarca bajo el concepto de «enriquecimiento ilícito» o «riqueza inexplicable».
La ética en la función pública se cimienta en principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y el servicio al interés general por encima de los intereses privados. Cuando una persona utiliza su posición de poder para beneficio personal, ya sea a través de sobornos, malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo o la asignación indebida de contratos, se socavan estos pilares éticos. Estas prácticas no solo constituyen delitos en la mayoría de las legislaciones, sino que también corroen la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el sistema político en su conjunto.
La percepción de que los políticos se enriquecen indebidamente durante su mandato tiene consecuencias devastadoras. Disminuye la legitimidad del gobierno, fomenta el cinismo y la apatía electoral, y desvía recursos públicos que deberían destinarse a servicios esenciales como salud, educación e infraestructura. En sociedades con altos niveles de desigualdad, esta acumulación de riqueza a expensas del erario público agudiza las tensiones sociales y erosiona la cohesión.
Si bien la maximización de la riqueza es un principio aceptado en el ámbito privado, su aplicación en el sector público es intrínsecamente problemática. Los funcionarios públicos no operan bajo la lógica de la ganancia individual, sino bajo el imperativo del servicio a la comunidad. Cuando esta vocación de servicio es eclipsada por la búsqueda de fortuna personal, se desvirtúa el propósito mismo de la política.
Para abordar este desafío ético, es crucial fortalecer los marcos legales y regulatorios que exigen la declaración patrimonial de los funcionarios, implementar mecanismos efectivos de supervisión y auditoría, y garantizar la independencia de los organismos de control y la procuración de justicia. Asimismo, es fundamental promover una cultura de integridad y ética desde los partidos políticos y en la sociedad, donde la honestidad en el servicio público sea valorada y la corrupción sea sistemáticamente denunciada y castigada.
En última instancia, la cuestión de si es ético que una persona haya hecho su fortuna gracias a la política se resuelve en la línea divisoria entre lo legal y lo ilegítimo, entre el mérito y el abuso. La riqueza acumulada por medios lícitos y transparentes es aceptable; aquella forjada a través de la violación de la confianza pública y el desvío de recursos, es una afrenta a la democracia y a los principios más básicos de la justicia social.
¿Riqueza por política: ética cuestionable?
Determinar la ética de amasar una fortuna a través de la política, ya sea en cargos de elección popular o en puestos de gobierno, requiere analizar la intersección entre poder, oportunidad y responsabilidad pública. La política, en teoría, es un servicio público orientado al bien común, pero la acumulación de riqueza personal en este ámbito puede generar cuestionamientos sobre la integridad de quienes la ejercen. Este análisis evalúa los factores que influyen en la percepción ética de este fenómeno.
Por un lado, los cargos políticos suelen otorgar acceso a recursos, redes de influencia y oportunidades que no están disponibles para la mayoría. Un político puede aprovechar su posición para obtener beneficios económicos, ya sea mediante contratos, favores o acceso privilegiado a información. Por ejemplo, un funcionario que adjudica contratos públicos a empresas relacionadas con sus intereses personales puede acumular riqueza de manera cuestionable. Estas prácticas, como el tráfico de influencias o el nepotismo, son ampliamente percibidas como poco éticas, ya que priorizan el beneficio personal sobre el interés público. En muchos países, estas acciones están reguladas por leyes de transparencia y conflictos de interés, pero las lagunas legales y la falta de fiscalización permiten que persistan.
Sin embargo, no todos los casos son tan claros. Un político puede entrar a la función pública con una fortuna previa o generarla legítimamente durante su carrera, por ejemplo, a través de actividades empresariales previas o ingresos lícitos como conferencias o publicaciones. En estos casos, la acumulación de riqueza no necesariamente implica un abuso de poder. La percepción ética dependerá de la transparencia con la que se gestionen esos ingresos y de si se evitan conflictos de interés. Por ejemplo, un político que declara públicamente sus activos y se abstiene de participar en decisiones que beneficien sus negocios personales puede mitigar sospechas de falta de ética.
La opinión pública tiende a ser escéptica. Encuestas globales, como las de Transparency International, muestran que la corrupción política es una de las principales preocupaciones ciudadanas, lo que alimenta la desconfianza hacia quienes enriquecen en el poder. Esta percepción se agrava cuando los políticos viven en opulencia mientras la población enfrenta dificultades económicas. En contraste, quienes demuestran austeridad y compromiso con el bien común suelen ser mejor valorados, incluso si acumulan cierta riqueza.
En conclusión, la ética de hacer una fortuna en la política depende de cómo se obtenga. Si la riqueza proviene de prácticas corruptas o abuso de poder, es claramente reprobable. Si se genera de manera transparente y sin comprometer el interés público, puede ser aceptable. La clave está en la rendición de cuentas y la transparencia. Los ciudadanos y los sistemas de fiscalización deben exigir que los políticos actúen con integridad para evitar que el poder se convierta en sinónimo de enriquecimiento ilícito.