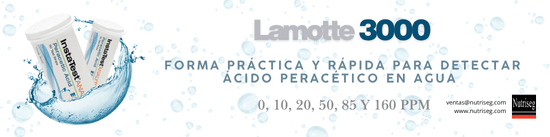La cultura se encuentra hoy en el centro de un debate global de prioridades políticas y económicas. Mientras la UNESCO y diversas organizaciones internacionales abogan por su reconocimiento como un «bien público mundial» indispensable para el desarrollo humano, numerosos gobiernos y sectores de la sociedad civil cuestionan la viabilidad de financiar el sector cultural en un contexto donde el hambre, la pobreza y la falta de servicios básicos siguen siendo desafíos críticos. Este análisis examina las tensiones metodológicas y éticas que definen la inversión cultural frente a las urgencias sociales del siglo XXI.
El argumento de la urgencia: la pirámide de necesidades
La postura crítica frente al aumento del gasto cultural se basa en una lógica de jerarquización de necesidades. Desde esta perspectiva, la asignación de recursos públicos es un juego de suma cero: cada unidad monetaria destinada a la preservación del patrimonio o al fomento de las artes es un recurso que deja de invertirse en infraestructura sanitaria, seguridad alimentaria o educación básica.
Para muchos países en desarrollo, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tradicionales —como el ODS 1 (Fin de la pobreza) o el ODS 2 (Hambre cero)— representa una emergencia diaria. En estos contextos, la inversión cultural es percibida frecuentemente como un «lujo» de naciones desarrolladas. Los críticos argumentan que, sin una base de bienestar material y salud pública garantizada, el acceso a la cultura resulta irrelevante para los sectores más vulnerables, cuya prioridad inmediata es la supervivencia.
La cultura como motor: la tesis de la UNESCO
En contraposición, la UNESCO y los defensores de la Agenda Post-2030 sostienen que la cultura no es un sector aislado, sino un eje transversal que potencia el logro de los demás objetivos. Durante la Conferencia MONDIACULT 2022, se consolidó la visión de la cultura como un catalizador económico y social capaz de generar soluciones sostenibles.
Los argumentos a favor de la inversión se estructuran en tres dimensiones principales:
Impacto Económico: Las industrias culturales y creativas generan aproximadamente el 3.1% del PIB mundial y son responsables de casi 30 millones de empleos, empleando proporcionalmente a más jóvenes y mujeres que otros sectores económicos. Invertir en cultura, por tanto, es una estrategia de generación de ingresos y reducción de la pobreza.
Cohesión Social y Paz: La cultura es el tejido que sostiene la identidad y la resiliencia de las comunidades. En regiones fragmentadas por conflictos, el fomento de la diversidad cultural y el diálogo intercultural son herramientas preventivas frente a la violencia y el extremismo, factores que, a su vez, agravan la pobreza.
Sostenibilidad y Conocimiento: Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre la gestión de recursos naturales son cruciales para combatir el cambio climático. Sin inversión en la preservación de este patrimonio inmaterial, se pierden estrategias vitales para la seguridad alimentaria a largo plazo.
El dilema de la implementación: ¿Por qué hay poca inversión?
A pesar de la retórica internacional, los datos muestran que la cultura suele recibir menos del 1% del gasto público en la mayoría de las naciones. Esta brecha se explica por la dificultad de medir el retorno de inversión (ROI) cultural con indicadores financieros tradicionales. Mientras que una vacuna o una carretera tienen beneficios tangibles e inmediatos, el impacto de una política cultural se observa en el largo plazo y a través de indicadores cualitativos como el bienestar social, el sentido de pertenencia o la creatividad.
Además, existe una «pobreza cultural» que se manifiesta en la falta de acceso a medios de expresión y consumo de bienes creativos. Los defensores del objetivo sostienen que ignorar esta dimensión perpetúa la desigualdad, ya que impide que las comunidades marginadas desarrollen sus propias narrativas y soluciones a sus problemas materiales.
Conclusión: ¿Un falso dilema?
El análisis de las posturas sugiere que la dicotomía entre «hambre vs. cultura» puede ser un falso dilema metodológico. La evidencia actual apunta a que la cultura no debe ser vista como una competencia para los recursos básicos, sino como una herramienta para optimizar su entrega. Por ejemplo, las campañas de salud pública son más efectivas cuando se adaptan a los contextos culturales locales, y el turismo cultural es una vía probada para revitalizar economías rurales deprimidas.
El desafío para la Agenda Post-2030 radica en demostrar a los tomadores de decisiones que la cultura es una inversión estratégica con efectos multiplicadores. Sin un equilibrio que reconozca tanto las necesidades materiales urgentes como la dimensión simbólica y creativa del ser humano, el desarrollo corre el riesgo de ser incompleto o insostenible.